16 de enero de 2012
David Casassas
Brillantemente
escrito por Julie Wark, investigadora independiente radicada en
Barcelona desde hace casi tres décadas y veterana luchadora por la
causa de la democracia y los derechos humanos, el Manifiesto de
derechos humanos recientemente publicado por Barataria no podía
llegar en mejor momento. Vivimos –es bien sabido– en un mundo en el
que la erosión de las bases materiales y jurídicas de la libertad y
la democracia, bajo la forma de recortes neoliberales, golpes de
estado tecnocrático-oligárquicos e injerencias imperialistas de muy
diversa índole, convive con las más decididas proclamas en favor de
la libertad, la democracia y los derechos humanos por parte de sus
propios agresores. En un contexto así, se hace necesario recordar el
sentido originario y el alcance político, profundamente
transformador, de nociones y proyectos que, como el de los derechos
humanos, nacieron y crecieron de la mano de un programa
civilizatorio, el de la economía política popular, orientado a
deshacer privilegios y a universalizar el derecho de las personas a
decidir sobre sus propias vidas. A dicho empeño está consagrado el
libro de Julie Wark, un libro que es al mismo tiempo “librito”
–finalmente, se trata de menos de doscientas páginas de ágil
narración y persuasiva exposición de motivos– y auténtico
tratado de economía política –por mucho “librito” que sea, el
calado intelectual y político de este ensayo lo sitúa en el terreno
de quienes pensaron y piensan, en el ámbito de la teoría social y
política, los posibles contenidos económicos y sociales de las
libertades individuales y colectivas–.
Derechos
humanos como economía política
En
cierto modo, el manifiesto de Wark gira alrededor de una impugnación
de la tesis de T.H. Marshall, acogida con fervor por el pensamiento
liberal, según la cual han existido y existen tres generaciones de
derechos: según tal perspectiva, habría unos derechos de primera
generación de carácter político, unos derechos de segunda
generación de índole económica y social y unos derechos de tercera
generación de tipo cultural o colectivo. Y tales derechos –establece
el discurso marshalliano– pueden conquistarse independientemente:
bien mirado –aseguran quienes comparten tal visión–, esto es lo
que ha ocurrido históricamente y sigue ocurriendo hoy en un mundo en
el que en muchas ocasiones contamos con derechos políticos pero
carecemos de derechos económicos y sociales. Al decir de Wark,
constituye ésta una ficción que siempre interesó al mundo liberal,
al cual le ha venido como miel sobre hojuelas el poder afirmar que,
si bien el capitalismo puede que desatienda aspectos sociales
importantes, por lo menos nos brinda libertades políticas. Pues
bien, Julie Wark se revuelve contra esta idea: no existen derechos
políticos si no son al mismo tiempo derechos económicos y sociales
y si no nos sitúan en el seno de comunidades vivas, densas y no
fracturadas; o, dicho de otra forma, los derechos políticos, como la
democracia y la libertad, tienen unos fundamentos materiales que
conviene no soslayar. En suma: los derechos no son divisibles.
Tampoco los derechos humanos.
Todo
ello implica el establecimiento de un nexo de unión entre derechos
humanos y economía política, tal y como ésta se entendía durante
la Ilustración: sólo puede haber derechos humanos si se nos
considera no meros espectadores de un teatro del que sólo somos las
víctimas, sino verdaderos actores, esto es, agentes económicos y
sociales con verdadera capacidad de participar, de co-determinar la
forma en que producimos y distribuimos todo tipo de bienes, sean
éstos materiales o inmateriales, la forma en que construimos el
mundo en el que vivimos. Uno de los mayores aciertos del manifiesto
de Wark radica en el hecho de que en él la autora vincula
estrechamente la cuestión de los derechos humanos a la pregunta
sobre qué economía política tenemos o queremos tener: ¿una
tiránica y excluyente o una de carácter democrático, popular e
inclusivo? La génesis de los derechos humanos –o su defunción
inexorable– tiene mucho que ver con las respuestas que demos o
podamos dar a esta pregunta.
Pero
hagamos un paso más. Si los derechos humanos no son divisibles,
tiene que haber un cemento que los vertebre, que los unifique en un
todo continuo. ¿Cuál es dicho cemento? Al decir de Wark, y de
acuerdo con la tradición del republicanismo democrático, del
derecho natural revolucionario y de la economía política de
vocación emancipatoria, dicho cemento lo encontramos en la idea –y
en la praxis, cuando ésta es posible– del derecho a la existencia
material en condiciones de dignidad. Somos seres humanos plenamente
capacitados para construir nuestras propias vidas –es decir,
contamos con los derechos que deberían corresponder a los humanos–
sólo cuando tenemos la existencia garantizada y, a partir de ahí,
podemos ejercer todas nuestras facultades, sin amputaciones o
entorpecimientos.
De
ahí que los derechos humanos sean incompatibles con el capitalismo,
como lo son también la democracia, la libertad efectiva e incluso
una idea elementalmente sólida de lo que debería ser un mercado
verdaderamente libre –¿o acaso hemos olvidado la multiplicidad de
formas, algunas de ellas potencialmente emancipatorias, que podrían
presentar posibles mercados de naturaleza no capitalista?–. Dicha
incompatibilidad entre derechos humanos y capitalismo responde,
fundamentalmente, al hecho de que éste se basa en la desposesión de
la gran mayoría, en la negación del derecho a la existencia de la
gran mayoría. En este punto, resulta altamente instructivo, a la par
que inquietante y potencialmente subversivo, el brillante análisis
–y juicio y condena– que la autora ofrece del funcionamiento del
neoliberalismo como forma específica del capitalismo entre 1970 y la
actualidad, un análisis en el que se muestran las nuevas –y las no
tan nuevas– formas de desposesión que en él se han dado y se dan,
en parte como resultado de un pasado –y de un presente– colonial e
imperialista que Wark conoce, reconoce y censura. En particular, la
autora se detiene en un incisivo examen del capitalismo
financiarizado y rentista, por un lado, y, por el otro, en una eficaz
pintura del papel de las grandes corporaciones transnacionales en la
derrota de los derechos humanos a escala global: sea por la
explotación a la que han sometido a individuos y a sociedades
enteras, sea por el bloqueo de la economía productiva que han
ocasionado allá donde han operado, tales transnacionales han
imposibilitado el ejercicio del derecho a la existencia por parte de
una inmensa mayoría. Finalmente, Wark emprende una minuciosa
revisión de las formas y dimensiones de la pobreza; y lo hace desde
la indignación y a la vez con un agudo sentido político, pues, como
afirma, pobreza no es sólo privación –lo cual es ya injusto,
indigno e indignante–: pobreza es también pérdida de poder de
negociación, pérdida de libertad individual y colectiva, carencia
de una base material sólida que nos libre de la obligación de
aceptar las condiciones de vida que otros imponen, que nos permita
vivir, como decía Marx, sin tener que pedir permiso a los demás de
forma cotidiana para sobrevivir.
Tales
son, pues, las razones por las que, de acuerdo con la autora, los
derechos humanos son incompatibles con el capitalismo. Y es por todo
ello por lo que conviene tomar conciencia de que los derechos humanos
sólo los puede hacer posibles la transformación social en clave
revolucionaria. En efecto, hacer efectivos los derechos humanos exige
(estar dispuestos a) subvertir estructuras básicas del
funcionamiento de nuestras sociedades.
El
deber de rebelión
Quizás
por ello, este libro, que nace de una mirada moral al mundo, que está
escrito desde la indignación, desde el sentido del escándalo, desde
la empatía para con los desposeídos y las desposeídas (de derechos
humanos), no se detiene en la moral o la moralina –no es para nada
un libro “moralizador”–, sino que nos propone –nos exige, cabría
decir– que pasemos a la acción. Pues los derechos humanos son por
definición un concepto y un proyecto revolucionarios, insiste la
autora. Y si los derechos humanos son revolucionarios por definición,
es porque combaten aquellos mecanismos que subyacen a las grandes
desigualdades existentes en el capitalismo. Pues “no hay derecho que
los derechos no sean para todo el mundo”, afirma la autora. Pues no
hay derecho que mientras unos viven bunkerizados en los dominios de
la opulencia –o mejor, precisamente porque unos viven
bunkerizados en los dominios de la opulencia–, otros –los muchos,
las muchas– se ahoguen en el barrizal del sufrimiento y de la
carencia de libertad. El de los derechos humanos es, pues, un
proyecto cultural y político –civilizatorio– orientado a lograr la
igualdad en la libertad efectiva, la igualdad en la capacidad de
moldear nuestros proyectos de vida y de llevarlos a cabo; si se
prefiere, la igualdad de oportunidades.
Para
ello, Julie Wark identifica dos grandes objetivos que es preciso
definir conceptualmente y para los cuales es urgente actuar
políticamente. El primero de ellos es el establecimiento de un
suelo, de un conjunto de recursos básicos que garanticen el derecho
a la existencia de todos y todas. Al decir de la autora, en lo que
constituye una de las defensas más vigorosas e incisivas del vínculo
existente entre derechos humanos y renta básica, una transferencia
monetaria universal e incondicionalmente conferida al conjunto de la
ciudadanía sería, por muchas razones, tanto en el Norte como
en el Sur, uno de los mejores instrumentos –si bien no el
único– para la introducción de dicha base material y, a partir de
ahí, para el logro de mayores niveles de igualdad de oportunidades
y, a la postre, para el progreso de los derechos humanos en las
sociedades contemporáneas.
El
segundo objetivo tiene que ver con el establecimiento de controles y
restricciones a las grandes concentraciones de riqueza y de poder
económico en pocas manos. En efecto, los agentes económicos más
poderosos, cuando se hallan libres de toda brida que encauce su
actividad, tienden a destruir los espacios sociales y económicos en
los que estamos llamados a desplegar nuestros proyectos de vida:
ellos definen las reglas del juego y, haciéndolo, tienden a
excluirnos del juego en cuestión. Tales concentraciones de poder
económico privado, pues, deben ser políticamente combatidas y, a
ser posible, erradicadas por los medios que en cada momento se
estimen más adecuados.
El Manifiesto
de derechos humanos de Julie Wark, pues, es un libro moral,
abiertamente “indignado”, y, al mismo tiempo, profundamente
político, decididamente rebelde: se trata de un libro que busca
formas de intervención social y económica encuadradas en el seno de
proyectos colectivos lo más exhaustivos posibles que aspiren a
lograr vías político-institucionales para garantizar a todas las
personas niveles relevantes de independencia socioeconómica y, a
partir de ahí, posibilidades reales de articular una
interdependencia verdaderamente deseada por todas las partes. Quizás
por ello –dicho sea de paso– la autora se muestre tan crítica con
el humanitarismo de ministerio de defensa –y a veces también de
ONG–, en el cual ve formas posmodernas de la caridad de siempre
–todo ello, cuando no se trata, sencillamente, de mera propaganda
para encubrir prácticas neo-imperialistas–.En cualquier caso,
muestra de un cosmopolitismo genuino tan poco habitual como necesario
en un ensayo de vocación universalista –por el libro transitan
actores y episodios procedentes de los cinco continentes, actores y
episodios que la autora demuestra conocer de primerísima mano–,
el Manifiesto de derechos humanos de Julie Wark, de
escritura precisa y torrencial al mismo tiempo, como procedente de
una narración que se desencadena implacable, de una historia que se
despliega y atrapa y finalmente enoja y subleva, adquiere el tono de
esos textos necesarios que se dirigen a cualquiera –esto es, a todo
el mundo– y que parecen haber sido escritos, no ya por una persona,
sino por una época histórica entera.
David
Casassas es miembro del Comité de Redacción de SinPermiso.
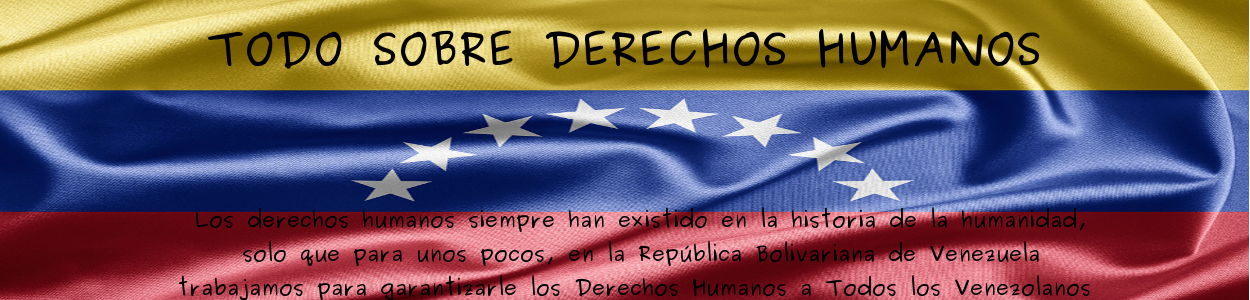
No hay comentarios:
Publicar un comentario