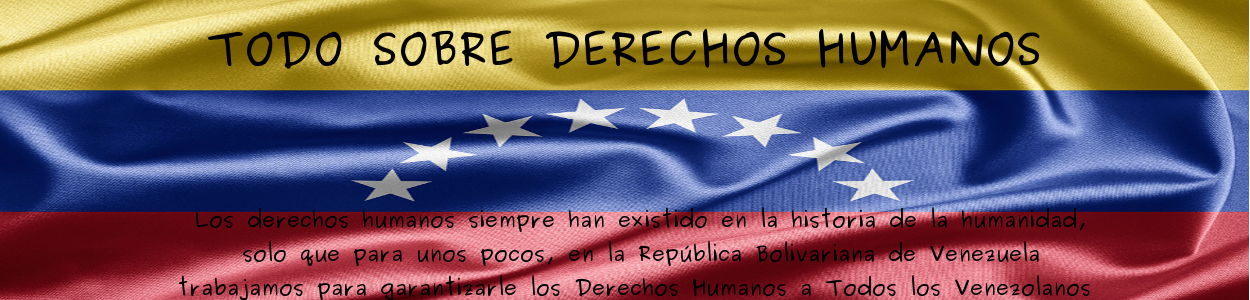26 de junio de 2017
Crédito: 15 y último
Ricardo Aronskind
Ricardo Aronskind
Los
problemas estructurales de la globalización son sistemáticamente
negados y tapados con autocomplacientes diagnósticos de pronta
mejora. Las estadísticas sobre un crecimiento débil y una tasa
errática de empleo se repiten año tras año, luego de la crisis de
2008. Los gobiernos de los países centrales, impregnados por el
marco ideológico e institucional neoliberal, usan mínimos
instrumentos expansivos de política económica. Los países
latinoamericanos deberían prepararse para una contracción global
que podría impulsar la tendencia declinante de la demanda de
materias primas. La transformación del clima político en países
centrales es la expresión de un malestar social creciente de la
economía liberal: la concentración de la riqueza y la desposesión
de las mayorías.
El
estancamiento relativo de la economía occidental es inocultable. Las
estadísticas sobre un crecimiento débil y una tasa errática de
empleo se repiten año tras año, luego de la crisis de 2008. Los
gobiernos de los países centrales, impregnados por el marco
ideológico e institucional neoliberal, usan mínimos instrumentos
expansivos de política económica. Así, la política monetaria
expresada por la “expansión cuantitativa” implementada en
Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón y recientemente por el Banco
Central Europeo ha alcanzado sus límites, sin que las economías
hayan despegado.
Se
acumulan ya nueve años en los que sistemáticamente el Banco Mundial
y otros organismos que conforman la institucionalidad del orden
global, realizan pronósticos económicos de crecimiento mundial que
son desmentidos por una realidad mucho más anémica.
Los
problemas estructurales de la globalización son sistemáticamente
negados, y tapados con autocomplacientes diagnósticos de pronta
mejora. Pero el impacto económico y político de una crisis
financiera sin resolución no puede ser escondido, y se vuelve
visible a través de numerosos eventos que ocurren con creciente
frecuencia.
La
deuda global sigue creciendo y sepulta la reactivación. Según la
revista Forbes, el mundo adeuda 3,3 veces su PIB, o lo que es lo
mismo, 217 millones de millones de dólares. La deuda global ha
seguido acumulándose vigorosamente luego del estallido de la crisis
financiera en 2008, a pesar del débil crecimiento registrado en el
período. Tres cuartos de esas deudas corresponden a los países
desarrollados.
Estados
Unidos presenta uno de los endeudamientos más altos del mundo
superando en 3,4 veces su PIB. La deuda federal sola es mayor que
todo el producto anual del país (102% del PIB). El conjunto de las
administraciones (federal, estatales y locales) ha incrementado
fuertemente sus pasivos desde 2008 en un 80%. La solvencia del sector
empresarial estadounidense se ha deteriorado durante 2016,
especialmente en el sector no financiero.
La
deuda total de la Eurozona alcanza niveles records del 405% del PIB.
La deuda gubernamental de los 19 miembros equivale al 110% del PIB
agregado. El Reino Unido, donde la realidad política se ha vuelto
extremadamente fluida, debe casi cinco veces su PIB (465%). Tres
cuartas partes de la deuda total británica corresponden al sector
privado, mientras que el resto es del sector público (115% del
PIB). Solo el sector financiero acumula una deuda que equivale al
190% del PIB nacional.
En
Japón, sóolo la deuda pública equivale a 2,5 veces su PIB, aunque
en su mayoría ha sido contraída con prestamistas locales.
Esta
acumulación riesgosísima de deuda se explica por las políticas
monetarias fuertemente expansivas implementadas por los principales
bancos centrales de los principales centros económicos mundiales, y
por el crecimiento “vegetativo” de la enorme deuda contraída por
el resto, a pesar de las muy bajas tasas de interés. Ese crecimiento
vegetativo revela, a su vez, la imposibilidad de “manejar” esas
deudas, que son explosivas. Un aumento de las tasas aceleraría
inevitablemente el crecimiento de las mismas, sobre cuya cobrabilidad
crecen las dudas.
Comentario
aparte merecen las empresas “calificadoras de riesgo”, cuyas
preferencias políticas por los países centrales y los gobiernos
neoliberales son cada vez más difíciles de disfrazar de
“evaluaciones técnicas”.
Advertencias
La
OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos),
en un documento oficial, ha señalado: “las pobres expectativas de
crecimiento deprimen el comercio, la inversión, la productividad y
los salarios”. El comunicado advierte: “las excepcionalmente
bajas tasas de interés están distorsionando los mercados
financieros y creando riesgos a lo largo del sistema financiero”.
Aún
más explícito es el siguiente párrafo: “La desconexión entre
las subas de bonos y acciones y la caída de ganancias y de
expectativas de crecimiento, combinadas con sobrecalentados mercados
inmobiliarios en muchos países, incrementan la vulnerabilidad de los
inversores a fuertes correcciones en los precios de los activos”.
“Fuertes correcciones” significa en el lenguaje mesurado del
organismo, la explosión de las burbujas creadas por el capital
especulativo.
Nadie
puede decir que las advertencias no fueron hechas con claridad. Sin
embargo el sistema global responde con la inercia, el silencio
negador y la total ausencia de propuestas efectivas.
Hechos
políticos de enorme relevancia muestran un cambio crucial en el
estado de ánimo de la opinión pública mundial en relación al
fenómeno conocido como “globalización”. Uno es el Brexit, es
decir, la decisión de Gran Bretaña de salir de la Unión Europea,
producto de un referéndum (junio de 2016) que imprevistamente ganó
la posición favorable a la salida. Otro es el triunfo de Donald
Trump (noviembre de 2016), en contra de la favorita
del establishment económico de los Estados Unidos, la
demócrata Hillary Clinton. Justamente fue ella quien explicó con
realismo –antes de las elecciones–, la lógica de los votantes de
Trump: “demasiados estadounidenses sienten como si hubieran sido
excluidos y abandonados por nuestra economía, por nuestro gobierno.
Yo entiendo su frustración y francamente incluso el miedo que
algunas personas sienten que no está funcionando para ellos, y que
están en busca de respuestas”.
El
triunfo del candidato de centro-liberal Macron (mayo de 2017) en
Francia ha sido presentado como una revalidación popular de la
globalización liberal. Sin embargo, la simple suma de los
votantes que cuestionan el estilo de ajuste y austeridad que impone
la Unión Europea y la derecha neoliberal francesa, alcanzó casi el
50% de los votos en la primera vuelta. El contundente triunfo del
candidato “moderado” en el ballotage debe leerse en el contexto
del espanto que provocaba la alternativa representada por la derecha
xenófoba.
La
muy buena votación que obtuvo recientemente el laborista de
izquierda británico Jeremy Corbin (junio de 2017) en su
confrontación con el Partido Conservador, también se inscribe
dentro del malestar con el ajuste y la transferencia de riqueza a los
sectores más poderosos que se vienen practicando en el Reino Unido.
Concentración
Esta
transformación del clima político que está observándose en
diversos países centrales es la expresión de un malestar social
creciente con características genéticas de la economía liberal: la
concentración de la riqueza y la desposesión de las mayorías. La
novedad es que hasta ahora los sistemas “bipartidistas” sin
alternativas económicas al neoliberalismo parecían estables en
aquellas regiones.
El
llamado Brexit, o sea, la separación de Gran Bretaña de la Unión
Europea es un hecho económico-político de enorme importancia que
amenaza a su vez con desatar nuevos procesos políticos y económicos.
La
Unión Europea ha decidido no favorecer una salida cómoda para el
socio inglés. Necesita disuadir a otros miembros que pueden sentir
la tentación de la separación, generando costos económico-sociales
para Londres.
La
primera ministra británica, Theresa May, apostaba a un proceso de
completa separación de la UE entre 2017 y 2019. Su pretensión de
negociar con “más fuerza” la desvinculación –que encubría
una nueva vuelta de tuerca de recortes en salud y otros servicios
públicos–, fue rechazada con inesperada fuerza por el electorado
británico.
Trump
propone una interpretación “nacionalista estadounidense” de la
globalización: el estancamiento salarial, la falta de empleos
industriales, el achatamiento del horizonte de progreso de los
sectores medios sería “culpa” de los chinos y los mexicanos. Que
las corporaciones estadounidenses hayan decidido desplazar sus
fábricas hacia otras regiones buscando maximizar sus beneficios no
entra en la explicación del multimillonario republicano.
La
incógnita que se presenta es si Trump podrá avanzar a contrapelo de
la lógica del capital global estadounidense, o si el establishment
logrará “contenerlo” y adecuarlo a las normas “establecidas”
de la globalización. En todo caso, el nuevo presidente añade otro
factor más de inestabilidad global, ya que su futuro impeachment no
es en absoluto descartable.
Contracción
global
Al
escenario de estancamiento y fragilidad que ha dejado la crisis de
2008, deben sumárseles las numerosas posibilidades de
desestabilización política y económica global. La volatilidad
político-militar internacional tiene hoy muchos nombres: Siria,
Yemen, Venezuela, Qatar, Turquía, Ucrania, Corea del Norte, el Golfo
Pérsico, el Mar de la China. La presidencia de Trump añade
imprevisibilidad interna y externa al escenario mundial.
Ante
tantos detonantes eventuales, los países sudamericanos deberían
prepararse para una contracción global, que podría impulsar la
tendencia declinante de la demanda de materias primas. Una eventual
suba de la tasa de interés también podría generar ese mismo efecto
sobre el horizonte regional.
La
aparición significativa de partidos y líderes progresistas como
Sanders, Corbyn, Mélenchon, el gobierno de izquierdas en Portugal,
Podemos, muestra el distorsionado recorte de la realidad planteado
por la prensa conservadora global: solo se puede elegir entre
neoliberalismo o derecha xenófoba. Hoy se puede decir que ha surgido
una contestación democrática, humana y social a la globalización
neoliberal.
Aparece
una agenda global que fue –hasta hace poco tiempo– un lugar común
en Latinoamérica: garantizar derechos para sostener los mercados
internos. Por otra parte, los derechos sociales solo podrán
concretarse con una fuerte redistribución del ingreso. Algo que no
se puede esperar de los mercados desregulados desentendidos del
interés general y del destino del planeta.